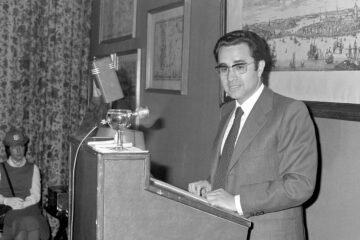Los registros históricos más antiguos sobre la presencia de peces en los lagos de montaña en Europa son de los siglos XIV y XV. Ahora, un trabajo apoyado en ADN antiguo ha encontrado muestras de que ya debían de estar en un lago del Pirineo unos 700 años antes. Los autores del estudio, publicado en Nature Communications, no han encontrado restos de peces, pero sí material genético de sus parásitos desde inicios del siglo VII, en la Alta Edad Media. Ya entonces había una destacada actividad de pastoreo en las cumbres y los pastores pudieron llevarlos hasta allí arriba para tener qué comer.
La orografía y la gravedad debieron impedir la colonización de los lagos de alta montaña por las especies ictícolas, como los salmónidos, en el pasado lejano. A los lagos como el Redon debía de serles imposible llegar por sí mismos. Situado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, en los Pirineos Centrales (extremo noroeste de Cataluña), está aislado por su origen de glacial. “No tiene ningún otro cuerpo de agua cerca, cuando subes allí, está en la cima, es imposible que llegaran de forma natural porque no pueden remontar ningún curso”, cuenta la investigadora del CREAF Elena Fagín, primera autora de esta investigación. Solo hay un riachuelo de salida, pero cae por una cascada de unos cien metros. No hay pez que escale tanto. En la actualidad hay unas 60.000 truchas.
Entre las primeras referencias históricas a poblar los lagos con peces están las de tiempos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I (padre del Felipe el Hermoso, que se casará con Juana la Loca). “Se conservan libros ilustrados en los que se observan porteadores con toneles llenos de peces subidos a los lagos del Tirol”, comenta el investigador del CSIC en el CREAF Jordi Catalan, autor sénior del estudio de los peces del lago Redon. “El emperador quería que los lagos tuvieran vida y para eso creía que necesitaban tener peces”, añade. Maximiliano reinó desde finales del siglo XV, pero Catalan menciona otros documentos aún más antiguos, del siglo anterior. Uno muestra cómo las autoridades concedían a una familia del lugar los derechos de pesca y comercialización de lo que pescaran en el lago Redon. Pero los peces debieron de llegar antes.

Catalan lleva 42 años estudiando el lago Redon, donde hizo su tesis ya en 1983, Su director fue el ecólogo Ramón Margalef, uno de los mayores ecólogos de la historia de España. “El Redon es un lago de manual, idealizaciones que en realidad no existen”, comenta Catalan. Tienen sedimentos desde hace 10.000 años, lo que lo convierten en una ventana al pasado. De la lista de cosas que han sabido gracias al fango, están los primeros rastros de actividad ganadera en la zona hace miles de años. En uno de los trabajos, del investigador Pere Masqué, ahora profesor en la universidad australiana Edith Cowan, encontraron trazas de plomo en el sedimento. “Pensamos que vendría de la gasolina”. Pero al calibrar la capa comprobaron que era de los tiempos de los romanos, de la minería. En fechas más recientes, el cilindro de barro ha sido testigo de cómo el polvo sahariano neutraliza la lluvia ácida o la presencia de contaminantes de los llamados químicos persistentes o microplásticos. El lago también ha permitido reconstruir el clima desde el fin de la última glaciación, detectando algunos óptimos climáticos y confirmando otros, que han servido para comparar el calentamiento actual con los del pasado. La llegada de las técnicas de ADN antiguo han revitalizado el estudio del lecho lacustre buscando que vida que ha albergado.
“Pero no encontramos peces y eso que me he pasado dos años buscándolos, todos los días”, reconoce Fagín, la primera autora. No hay registro fósil, es decir, restos físicos de peces, hasta fechas recientes. Pero tampoco lo hay en la sopa genética que se va formando a medida que los organismos mueren, van cayendo al fondo, se descomponen y, con suerte, quedan porciones de su material genético que permitan identificarlos. Trabajos anteriores habían demostrado que su material genético se degrada fácilmente. Fagín obtuvo el ADN de una trucha reciente. “Lo detectaba muy bien, pero una vez que fue pasando por un filtro ambiental y se fue degradando, ya no había manera de detectarlo”, cuenta. Al menos, tuvieron más suerte con sus parásitos.
De entre todo el material genético que hay acumulado en el fango, han identificado un tercio. El cilindro que extrajeron tiene apenas 30 centímetros, pero debido a la lentísima tasa de deposición de sedimentos, esa altura se corresponde con unos 3.300 años de historia del lago. Masqué, quien hiciera aquella tesis sobre la contaminación por plomo ha sido el responsable de la cronología y la datación. Para hacerse una idea de la tarea, Masqué compara el ritmo de sedimentación en los cañones submarinos cercanos a las costas, que ronda “un centímetro por año, con el del Redon, unos cien años por cada centímetro, de promedio”, destaca. Las fechas las pusieron gracias a la técnica del carbono-14.
En el círculo de fango hay vida desde el inicio, pero poca. Han encontrado material genético de crustáceos microscópicos, de microalgas, de dafnias o pulgas de agua… Pero en los inicios del siglo VII ven algo nuevo. “Antes de este siglo vemos poca productividad primaria, es un algo con poco aporte de nutrientes”, cuenta Fagín. Hasta él llega poco material por vía aérea y el su propio ecosistema genera poco material, de ahí la lenta tasa de sedimentación. Pero desde entonces detectan la presencia de un grupo de ectoparásitos, especies que viven en la piel o las agallas de los peces, como los conocidos como los ichthyobodos. En los siglos siguientes aparecen otros tres grupos de parásitos de peces, aunque de forma discontinua. “El ichthyobodo se conservan muy bien en el registro”, añade la investigadora. De hecho, aún sigue presente en el lago.
Queda por saber cómo y quiénes llevaron las truchas hasta ahí arriba. No hay registros ni escritos, aunque todo apunta a los pastores. “Aún hoy siguen subiendo a pastorear en verano, cuando el pasto se va extinguiendo montaña abajo”, apunta Fagín. Con el tiempo, la pesca se oficializaría, reconociendo el derecho exclusivo a explotar la pesca a los distintos clanes. De hecho, Fagín termina recordando que “hasta hace unas décadas, en un lago del [cercano] parque nacional de Aigüestortes, una familia del lugar conservaba los derechos de pesca”.
El estudio del ADN presente en el barro de una laguna en los Pirineos detecta la primera señal de presencia ictícola
Los registros históricos más antiguos sobre la presencia de peces en los lagos de montaña en Europa son de los siglos XIV y XV. Ahora, un trabajo apoyado en ADN antiguo ha encontrado muestras de que ya debían de estar en un lago del Pirineo unos 700 años antes. Los autores del estudio, publicado en Nature Communications, no han encontrado restos de peces, pero sí material genético de sus parásitos desde inicios del siglo VII, en la Alta Edad Media. Ya entonces había una destacada actividad de pastoreo en las cumbres y los pastores pudieron llevarlos hasta allí arriba para tener qué comer.
La orografía y la gravedad debieron impedir la colonización de los lagos de alta montaña por las especies ictícolas, como los salmónidos, en el pasado lejano. A los lagos como el Redon debía de serles imposible llegar por sí mismos. Situado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, en los Pirineos Centrales (extremo noroeste de Cataluña), está aislado por su origen de glacial. “No tiene ningún otro cuerpo de agua cerca, cuando subes allí, está en la cima, es imposible que llegaran de forma natural porque no pueden remontar ningún curso”, cuenta la investigadora del CREAF Elena Fagín, primera autora de esta investigación. Solo hay un riachuelo de salida, pero cae por una cascada de unos cien metros. No hay pez que escale tanto. En la actualidad hay unas 60.000 truchas.
Entre las primeras referencias históricas a poblar los lagos con peces están las de tiempos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I (padre del Felipe el Hermoso, que se casará con Juana la Loca). “Se conservan libros ilustrados en los que se observan porteadores con toneles llenos de peces subidos a los lagos del Tirol”, comenta el investigador del CSIC en el CREAF Jordi Catalan, autor sénior del estudio de los peces del lago Redon. “El emperador quería que los lagos tuvieran vida y para eso creía que necesitaban tener peces”, añade. Maximiliano reinó desde finales del siglo XV, pero Catalan menciona otros documentos aún más antiguos, del siglo anterior. Uno muestra cómo las autoridades concedían a una familia del lugar los derechos de pesca y comercialización de lo que pescaran en el lago Redon. Pero los peces debieron de llegar antes.

Catalan lleva 42 años estudiando el lago Redon, donde hizo su tesis ya en 1983, Su director fue el ecólogo Ramón Margalef, uno de los mayores ecólogos de la historia de España. “El Redon es un lago de manual, idealizaciones que en realidad no existen”, comenta Catalan. Tienen sedimentos desde hace 10.000 años, lo que lo convierten en una ventana al pasado. De la lista de cosas que han sabido gracias al fango, están los primeros rastros de actividad ganadera en la zona hace miles de años. En uno de los trabajos, del investigador Pere Masqué, ahora profesor en la universidad australiana Edith Cowan, encontraron trazas de plomo en el sedimento. “Pensamos que vendría de la gasolina”. Pero al calibrar la capa comprobaron que era de los tiempos de los romanos, de la minería. En fechas más recientes, el cilindro de barro ha sido testigo de cómo el polvo sahariano neutraliza la lluvia ácida o la presencia de contaminantes de los llamados químicos persistentes o microplásticos. El lago también ha permitido reconstruir el clima desde el fin de la última glaciación, detectando algunos óptimos climáticos y confirmando otros, que han servido para comparar el calentamiento actual con los del pasado. La llegada de las técnicas de ADN antiguo han revitalizado el estudio del lecho lacustre buscando que vida que ha albergado.
“Pero no encontramos peces y eso que me he pasado dos años buscándolos, todos los días”, reconoce Fagín, la primera autora. No hay registro fósil, es decir, restos físicos de peces, hasta fechas recientes. Pero tampoco lo hay en la sopa genética que se va formando a medida que los organismos mueren, van cayendo al fondo, se descomponen y, con suerte, quedan porciones de su material genético que permitan identificarlos. Trabajos anteriores habían demostrado que su material genético se degrada fácilmente. Fagín obtuvo el ADN de una trucha reciente. “Lo detectaba muy bien, pero una vez que fue pasando por un filtro ambiental y se fue degradando, ya no había manera de detectarlo”, cuenta. Al menos, tuvieron más suerte con sus parásitos.
De entre todo el material genético que hay acumulado en el fango, han identificado un tercio. El cilindro que extrajeron tiene apenas 30 centímetros, pero debido a la lentísima tasa de deposición de sedimentos, esa altura se corresponde con unos 3.300 años de historia del lago. Masqué, quien hiciera aquella tesis sobre la contaminación por plomo ha sido el responsable de la cronología y la datación. Para hacerse una idea de la tarea, Masqué compara el ritmo de sedimentación en los cañones submarinos cercanos a las costas, que ronda “un centímetro por año, con el del Redon, unos cien años por cada centímetro, de promedio”, destaca. Las fechas las pusieron gracias a la técnica del carbono-14.
En el círculo de fango hay vida desde el inicio, pero poca. Han encontrado material genético de crustáceos microscópicos, de microalgas, de dafnias o pulgas de agua… Pero en los inicios del siglo VII ven algo nuevo. “Antes de este siglo vemos poca productividad primaria, es un algo con poco aporte de nutrientes”, cuenta Fagín. Hasta él llega poco material por vía aérea y el su propio ecosistema genera poco material, de ahí la lenta tasa de sedimentación. Pero desde entonces detectan la presencia de un grupo de ectoparásitos, especies que viven en la piel o las agallas de los peces, como los conocidos como los ichthyobodos. En los siglos siguientes aparecen otros tres grupos de parásitos de peces, aunque de forma discontinua. “El ichthyobodo se conservan muy bien en el registro”, añade la investigadora. De hecho, aún sigue presente en el lago.
Queda por saber cómo y quiénes llevaron las truchas hasta ahí arriba. No hay registros ni escritos, aunque todo apunta a los pastores. “Aún hoy siguen subiendo a pastorear en verano, cuando el pasto se va extinguiendo montaña abajo”, apunta Fagín. Con el tiempo, la pesca se oficializaría, reconociendo el derecho exclusivo a explotar la pesca a los distintos clanes. De hecho, Fagín termina recordando que “hasta hace unas décadas, en un lago del [cercano] parque nacional de Aigüestortes, una familia del lugar conservaba los derechos de pesca”.
EL PAÍS