Pocos momentos de la Segunda Guerra Mundial han sido analizados con tanto detalle como las horas que transcurrieron entre el despegue del bombardero Enola Gay de una base estadounidense en la isla de Tinian, a las 02.45, y el lanzamiento de la bomba atómica, bautizada Little Boy, contra la ciudad japonesa de Hiroshima a las 08.15 del 6 de agosto de 1945, hace ahora 80 años. En ese instante, la humanidad rompió una barrera que hasta entonces parecía infranqueable: la posibilidad de aniquilarse a sí misma.
La certeza de la destrucción absoluta se combinó con otro factor: el azar. La supervivencia dependió de una infinita red de casualidades. Estos tres elementos —la hora en la que todo cambió, la destrucción total y la dependencia del azar para sobrevivir— aparecen en las primeras páginas de Hiroshima, el reportaje que John Hersey publicó en 1946 y que muchos consideran el mejor texto periodístico de la historia (existe una edición en español traducida por Juan Gabriel Vásquez en Debate).
“La bomba atómica mató a 100.000 personas y estas seis estuvieron entre los supervivientes”, escribe Hersey, un reportero que entonces apenas había cumplido los 30 años y que no solo superó un listón periodístico con Hiroshima, sino también moral, porque escribió sobre aquello de lo que nadie quería que se hablara ni en Estados Unidos, ni en Japón: los efectos perdurables de la radiación, que provocaron que los supervivientes, conocidos como hibakusha, nunca tuvieran la seguridad de que la muerte no iba a surgir de cualquier rincón de su cuerpo. Los supervivientes de los bombardeos atómicos recibieron en 2024 el premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar mediante el testimonio de testigos que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca”.

Al describir lo que ocurrió en las semanas siguientes al lanzamiento de Little Boy, Ota Yoko, superviviente del bombardeo, escribe en Ciudad de cadáveres (Satori): “Todos los días mueren personas a mi alrededor. Todas sufren el mismo destino. Al este y al oeste, al norte y al sur, se organizan funerales en las casas. Ayer me enteré de que el hombre que vimos en la consulta del médico hace tres o cuatro días había empezado a vomitar sangre negra y hoy me han contado que la hermosa chica con la que me encontré hace un par de días en la calle ha perdido pelo y está cubierta de manchas moradas, a la espera de su muerte”.
Tres días después de Hiroshima, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica, esta vez de plutonio, contra Nagasaki y volvió a repetirse el mismo ciclo de muerte interminable. El 15 de agosto Japón se rindió incondicionalmente y acabó la Segunda Guerra Mundial. Empezó entonces la Guerra Fría y se sentaron las bases del mundo en el que vivimos, un universo frágil en el que sabemos que la capacidad de destrucción de la humanidad puede ser ilimitada. Aquel reportero que había cubierto los combates en el Pacífico fue el primero que alertó sobre la dimensión de lo que había ocurrido el 6 de agosto, el primero que se atrevió a explicar que el mundo había entrado en una nueva era.
La publicación del reportaje de Hersey, el 31 de agosto de 1946, ocupó un número entero del New Yorker. Aunque no fue traducido al japonés hasta 1949, el impacto de su trabajo fue inmediato. “¿Cómo es posible que Hersey —no Japón, no los testigos, no un científico— fuese la primera persona en comunicar la experiencia de la bomba a una audiencia global?”, se pregunta su biógrafo Jeremy Treglown. Pocas veces, tal vez ninguna con esta rotundidad, se ha demostrado la fuerza del periodismo.
En su minucioso arranque, el reportero describe con detalle lo que estaba haciendo cada uno de sus protagonistas, a los que regresaría 40 años después para contar qué había sido de sus vidas y redactar la continuación de su reportaje: Toshiko Sasaki, Masakazu Fujii, Hatsuyo Nakamura, Wilhelm Kleinsorge, Terufumi Sasaki, y Kiyoshi Tanimoto. “Todavía se preguntan por qué sobrevivieron si murieron tantos otros. Cada uno enumera muchos pequeños factores de suerte o voluntad —un paso dado a tiempo, la decisión de entrar, haber tomado un tranvía en vez de otro— que salvaron su vida. Y ahora cada uno sabe que en el acto de sobrevivir vivió una docena de vidas y vio más muertes de las que nunca pensó que vería. En aquel momento, ninguno lo sabía”.

La Genbaku bungaku, la literatura de la bomba atómica, está llena de testimonios de supervivientes que se salvaron por las más pequeñas casualidades. “Le debo mi vida a un retrete”, escribe Hara Tamiki en Flores de verano, un libro de 1947 que acaba de reeditar Impedimenta con motivo del 80º aniversario. “No sabría decir cuántos segundos pasaron hasta que ocurrió todo; súbitamente una especie de ola sónica retumbó en mi cabeza y luego todo oscureció. No tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo”, prosigue este escritor, que se suicidó en 1951 y que tiene un monumento junto al Genbaku don, el edificio que permaneció en pie tras la explosión y cuyas ruinas se han convertido en un símbolo de la bomba.
Nada podía haber salvado a Hiroshima —como nada podía haber salvado a Nagasaki de la segunda explosión nuclear—, pero hubo un factor que hizo que muchas personas muriesen en los segundos posteriores a la explosión: casi nadie estaba en los refugios porque se había desactivado la alerta aérea. Se habían producido varias a lo largo de aquella mañana y en ninguna de ellas había pasado nada.

Cuando apareció el primer avión de reconocimiento, que formaba parte de la escuadrilla del Enola Gay, a las 07.09, “el mayor Aoki decidió que un B-29 solitario no merecía una alerta total”, explica en un minucioso relato de la mañana de la bomba el historiador experto en Japón M. G. Sheftall en Hiroshima. The last witnesses (“Hiroshima: Los últimos testigos”). Luego se produjo un aviso más serio cuando aparecieron más aviones en el cielo, pero de nuevo fue desactivado al poco tiempo.
De repente, como surgido de la nada, un único B-29 surcó el cielo. Japón había sufrido una serie de bombardeos atroces, pero siempre fueron llevados a cabo por muchísimos aviones: Tokio quedó destruida en la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, cuando 300 B-29 arrojaron toneladas de bombas incendiarias y abrasaron hasta la muerte a 100.000 personas en unas horas. Hiroshima, pese a su importancia industrial y estratégica, esperaba un ataque porque no había sido un objetivo hasta entonces. Pero un solo avión en una clara mañana no desató el pánico.
Era imposible imaginar lo inimaginable y, sin embargo, como explica el superviviente Keiji Nakazawa en la obra maestra del manga Pies descalzos, “si la bomba hubiese sido lanzada en aquel primer aviso de ataque aéreo muchas personas que se habían trasladado a los refugios antiaéreos habrían salvado la vida. Cuando se levantó la alerta empezaron a salir de los refugios creyendo que el peligro había pasado. Nadie imaginaba la tragedia que se cernía sobre la ciudad. La vida comenzó en Hiroshima como todos los días”.
Pocas obras como este cómic de casi 3.500 páginas en sus cuatro tomos describen con tanta brutalidad y precisión lo que ocurrió en los días y horas siguientes al bombardeo. Art Spiegelman, quien ha reconocido que la crudeza de su testimonio le influyó profundamente a la hora de dibujar Maus, escribió sobre Pies descalzos, publicado originalmente entre 1973 y 1985: “Nunca olvidaré a la gente arrastrando su propia piel derretida mientras atraviesa las ruinas de Hiroshima, el caballo presa del pánico galopando o los soldados saliendo de las llagas de la cara destrozada de una niña. Pies descalzos aborda el trauma de la bomba atómica sin concesiones”.

Aquellas explosiones devastadoras han marcado de forma profunda la cultura japonesa, desde el monstruo marino que lo arrasa todo a su paso, Godzilla, que surgió de las aguas por primera vez en 1954 y cuya última versión de 2024, Godzilla minus one, transcurre durante el conflicto, hasta la literatura del premio Nobel de Kenzaburo Oé.
Pero los efectos de aquel gigantesco hongo mortal, una de las imágenes icónicas del siglo XX, van mucho más allá de Japón y de la Segunda Guerra Mundial. Desde Hiroshima, mon amour, la película de 1959 de Alain Resnais con guion de Marguerite Duras —“Como tú, yo también he intentado luchar con todas mis fuerzas contra el olvido”—, hasta Oppenheimer, el filme de 2023 de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica —“Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”—, la era atómica ha desatado una extraordinaria densidad creativa.
De la bomba atómica surge uno de los grandes libros de la literatura japonesa de la posguerra, Lluvia negra (Libros del Asteroide), de Masuji Ibuse, adaptada al cine en 1989 por Shohei Imamura, y ocupa un lugar importante en la obra de la artista japonesa más reconocida en el extranjero, Yayoi Kusama, que vivió de niña el conflicto. También aparece en el anime (el cine de animación japonés) con En este rincón del mundo (2016), de Sunao Katabuchi. La penúltima película del maestro Akira Kurosawa, Rapsodia de agosto (1991), trata de las consecuencias del bombardeo contra Nagasaki, con el que arranca una de los mejores filmes de la saga X-Men, Lobezno inmortal (sí, el mutante de las garras retráctiles es un superviviente de la bomba).

Oriol Estrada, asesor de contenidos del Salón del Manga de Barcelona, para el que organizó una exposición en 2015 sobre la influencia en el cómic japonés de Hiroshima y Nagasaki, cree que, más allá las explosiones atómicas, la cultura japonesa está profundamente influida por la devastación del conflicto y cita como ejemplo La tumba de las luciérnagas, del cofundador del estudio Ghibli Isao Takahata. Situada en Kobe, narra la lucha de dos niños por sobrevivir. Las bombas atómicas forman parte de algo mucho más profundo: “La idea de que el mundo se puede acabar está muy asentada en Japón. Es un país que tiene una cultura del desastre por los terremotos, tifones, tsunamis, tienen volcanes. Están muy acostumbrados a la idea de que un día todo puede saltar por los aires, por cuestiones naturales o humanas. Forma parte de su ADN cultural”. Godzilla, por lo tanto, no es solo un producto mutante de la radiación.
Sin embargo, pese a esa enorme producción literaria, cinematográfica y periodística, las bombas siguen siendo un asunto problemático en Japón. “Es un tema muy incómodo de tratar”, explica el periodista Agustín Rivera, autor de Hiroshima. Testimonios de los últimos supervivientes (Kailas), un libro reportaje con impresionantes entrevistas a hibakusha. “Hay un tabú no solo en Japón, donde es evidente, sino también fuera. En Japón muchos jóvenes no quieren comentar el tema, consideran que es algo que hay que olvidar”, señala antes de añadir sobre los hibakusha: “Tienen una mirada muy positiva, porque miran hacia el futuro. Hablan sin rencor, sin odio a Estados Unidos, pero reivindican su derecho a no olvidar”.
Uno de los personajes que entrevista Rivera, Emiko Okada, que tenía 82 años en el momento de la entrevista, odia los atardeceres porque le recuerdan al momento de la explosión. “Muchos testimonios dicen que la luz era blanca, preciosa desde un punto de vista estético, aunque fuese uno de los momentos más trágicos del siglo XX”, explica el periodista malagueño. “Había incendios por todas partes y muchos heridos no parecían humanos”, relata Emiko Okada en el libro de Rivera. “Tenían el cuerpo totalmente hinchado, el cabello dañado y estaban llenos de heridas. Y todos pedían ayuda”.

Los historiadores todavía siguen debatiendo por qué Estados Unidos lanzó las dos bombas atómicas. La idea de que era la única forma de que el emperador Hirohito y la cúpula militar aceptasen la rendición incondicional sin una sangrienta invasión terrestre de la isla es cada vez más cuestionada, aunque algunos historiadores de indudable autoridad, como Antony Beevor, la defienden. El investigador británico titula ‘Ciudades de muertos’ el capítulo sobre Hiroshima de su historia global del conflicto titulada La Segunda Guerra Mundial (Pasado y Presente).
“Está muy claro que sin las bombas atómicas el emperador no habría tomado la decisión de terminar rápidamente la guerra”, escribe, y explica que se enfrentó a la negativa de sus generales, que incluso trataron de dar un golpe para evitar la rendición. La mayoría de los investigadores sostienen en la actualidad que había un doble objetivo: acabar la guerra cuanto antes y mandar un mensaje a la Unión Soviética, que también estaba buscando la bomba. La disputa entre los antiguos aliados era entonces cada vez más abierta.
El francés Olivier Wieviorka, en cambio, acaba de publicar la última historia global del conflicto de casi mil páginas, Historia total de la Segunda Guerra Mundial (Crítica), en el que lanza una tercera hipótesis. En una entrevista reciente con este diario, explicaba: “La leyenda dice que Japón se rindió incondicionalmente por Hiroshima y Nagasaki, pero no es cierto. Primero hay que señalar que la decisión se toma el 14 de agosto, ocho días después de Hiroshima. Si la bomba atómica provocó ese choque, ¿la capitulación no debería haber sido inmediata? Lo que ocurrió es que el Ejército rojo lanzó su ofensiva el 9 de agosto y fue increíblemente rápida. El norte de Hokaido estaba amenazado, así que Japón tuvo que enfrentarse al dilema de si preferían una ocupación soviética o estadounidense. Escogieron rápidamente. Sobre eso se construyó todo un relato. Los japoneses pudieron mantener el mito de un emperador generoso, que rechazó escuchar a los militares que querían luchar hasta el final y que, frente a lo que llamaban el Holocausto nuclear, aceptó deponer las armas. Este relato convenía a Estados Unidos y al emperador y dejaba fuera a la URSS”.
El poder del “resplandor silencioso” de la explosión atómica, como lo describe Hersey, se extiende según avanza un siglo XXI en el que se multiplican los conflictos —no hay que olvidar que Vladímir Putin ha insinuado que el armamento atómico puede ser utilizado legítimamente y que el botón nuclear estadounidense está en manos de Donald Trump— y el cambio climático avanza desbocado. Hiroshima demuestra que lo imposible puede ocurrir y que la bomba sigue entre nosotros. Godzilla sigue mutando.
La literatura de los supervivientes de las bombas atómicas, así como el gran reportaje de John Hersey, describen un mundo en el que la humanidad es capaz de destruirse a sí misma
Pocos momentos de la Segunda Guerra Mundial han sido analizados con tanto detalle como las horas que transcurrieron entre el despegue del bombardero Enola Gayde una base estadounidense en la isla de Tinian, a las 02.45, y el lanzamiento de la bomba atómica, bautizada Little Boy, contra la ciudad japonesa de Hiroshima a las 08.15 del 6 de agosto de 1945, hace ahora 80 años. En ese instante, la humanidad rompió una barrera que hasta entonces parecía infranqueable: la posibilidad de aniquilarse a sí misma.
La certeza de la destrucción absoluta se combinó con otro factor: el azar. La supervivencia dependió de una infinita red de casualidades. Estos tres elementos —la hora en la que todo cambió, la destrucción total y la dependencia del azar para sobrevivir— aparecen en las primeras páginas de Hiroshima, el reportaje que John Hersey publicó en 1946 y que muchos consideran el mejor texto periodístico de la historia (existe una edición en español traducida por Juan Gabriel Vásquez en Debate).
“La bomba atómica mató a 100.000 personas y estas seis estuvieron entre los supervivientes”, escribe Hersey, un reportero que entonces apenas había cumplido los 30 años y que no solo superó un listón periodístico con Hiroshima, sino también moral, porque escribió sobre aquello de lo que nadie quería que se hablara ni en Estados Unidos, ni en Japón: los efectos perdurables de la radiación, que provocaron que los supervivientes, conocidos como hibakusha, nunca tuvieran la seguridad de que la muerte no iba a surgir de cualquier rincón de su cuerpo. Los supervivientes de los bombardeos atómicos recibieron en 2024 el premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar mediante el testimonio de testigos que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca”.

Al describir lo que ocurrió en las semanas siguientes al lanzamiento de Little Boy, Ota Yoko, superviviente del bombardeo, escribe en Ciudad de cadáveres (Satori): “Todos los días mueren personas a mi alrededor. Todas sufren el mismo destino. Al este y al oeste, al norte y al sur, se organizan funerales en las casas. Ayer me enteré de que el hombre que vimos en la consulta del médico hace tres o cuatro días había empezado a vomitar sangre negra y hoy me han contado que la hermosa chica con la que me encontré hace un par de días en la calle ha perdido pelo y está cubierta de manchas moradas, a la espera de su muerte”.
Tres días después de Hiroshima, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica, esta vez de plutonio, contra Nagasaki y volvió a repetirse el mismo ciclo de muerte interminable. El 15 de agosto Japón se rindió incondicionalmente y acabó la Segunda Guerra Mundial. Empezó entonces la Guerra Fría y se sentaron las bases del mundo en el que vivimos, un universo frágil en el que sabemos que la capacidad de destrucción de la humanidad puede ser ilimitada. Aquel reportero que había cubierto los combates en el Pacífico fue el primero que alertó sobre la dimensión de lo que había ocurrido el 6 de agosto, el primero que se atrevió a explicar que el mundo había entrado en una nueva era.
La publicación del reportaje de Hersey, el 31 de agosto de 1946, ocupó un número entero del New Yorker. Aunque no fue traducido al japonés hasta 1949, el impacto de su trabajo fue inmediato. “¿Cómo es posible que Hersey —no Japón, no los testigos, no un científico— fuese la primera persona en comunicar la experiencia de la bomba a una audiencia global?”, se pregunta su biógrafo Jeremy Treglown. Pocas veces, tal vez ninguna con esta rotundidad, se ha demostrado la fuerza del periodismo.
En su minucioso arranque, el reportero describe con detalle lo que estaba haciendo cada uno de sus protagonistas, a los que regresaría 40 años después para contar qué había sido de sus vidas y redactar la continuación de su reportaje: Toshiko Sasaki, Masakazu Fujii, Hatsuyo Nakamura, Wilhelm Kleinsorge, Terufumi Sasaki, y Kiyoshi Tanimoto. “Todavía se preguntan por qué sobrevivieron si murieron tantos otros. Cada uno enumera muchos pequeños factores de suerte o voluntad —un paso dado a tiempo, la decisión de entrar, haber tomado un tranvía en vez de otro— que salvaron su vida. Y ahora cada uno sabe que en el acto de sobrevivir vivió una docena de vidas y vio más muertes de las que nunca pensó que vería. En aquel momento, ninguno lo sabía”.

La Genbaku bungaku, la literatura de la bomba atómica, está llena de testimonios de supervivientes que se salvaron por las más pequeñas casualidades. “Le debo mi vida a un retrete”, escribe Hara Tamiki en Flores de verano, un libro de 1947 que acaba de reeditar Impedimenta con motivo del 80º aniversario. “No sabría decir cuántos segundos pasaron hasta que ocurrió todo; súbitamente una especie de ola sónica retumbó en mi cabeza y luego todo oscureció. No tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo”, prosigue este escritor, que se suicidó en 1951 y que tiene un monumento junto al Genbaku don, el edificio que permaneció en pie tras la explosión y cuyas ruinas se han convertido en un símbolo de la bomba.
Nada podía haber salvado a Hiroshima —como nada podía haber salvado a Nagasaki de la segunda explosión nuclear—, pero hubo un factor que hizo que muchas personas muriesen en los segundos posteriores a la explosión: casi nadie estaba en los refugios porque se había desactivado la alerta aérea. Se habían producido varias a lo largo de aquella mañana y en ninguna de ellas había pasado nada.

Cuando apareció el primer avión de reconocimiento, que formaba parte de la escuadrilla del Enola Gay, a las 07.09, “el mayor Aoki decidió que un B-29 solitario no merecía una alerta total”, explica en un minucioso relato de la mañana de la bomba el historiador experto en Japón M. G. Sheftall en Hiroshima. The last witnesses (“Hiroshima: Los últimos testigos”). Luego se produjo un aviso más serio cuando aparecieron más aviones en el cielo, pero de nuevo fue desactivado al poco tiempo.
De repente, como surgido de la nada, un único B-29 surcó el cielo. Japón había sufrido una serie de bombardeos atroces, pero siempre fueron llevados a cabo por muchísimos aviones: Tokio quedó destruida en la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, cuando 300 B-29 arrojaron toneladas de bombas incendiarias y abrasaron hasta la muerte a 100.000 personas en unas horas. Hiroshima, pese a su importancia industrial y estratégica, esperaba un ataque porque no había sido un objetivo hasta entonces. Pero un solo avión en una clara mañana no desató el pánico.
Era imposible imaginar lo inimaginable y, sin embargo, como explica el superviviente Keiji Nakazawa en la obra maestra del manga Pies descalzos, “si la bomba hubiese sido lanzada en aquel primer aviso de ataque aéreo muchas personas que se habían trasladado a los refugios antiaéreos habrían salvado la vida. Cuando se levantó la alerta empezaron a salir de los refugios creyendo que el peligro había pasado. Nadie imaginaba la tragedia que se cernía sobre la ciudad. La vida comenzó en Hiroshima como todos los días”.
Pocas obras como este cómic de casi 3.500 páginas en sus cuatro tomos describen con tanta brutalidad y precisión lo que ocurrió en los días y horas siguientes al bombardeo. Art Spiegelman, quien ha reconocido que la crudeza de su testimonio le influyó profundamente a la hora de dibujar Maus, escribió sobre Pies descalzos, publicado originalmente entre 1973 y 1985: “Nunca olvidaré a la gente arrastrando su propia piel derretida mientras atraviesa las ruinas de Hiroshima, el caballo presa del pánico galopando o los soldados saliendo de las llagas de la cara destrozada de una niña. Pies descalzos aborda el trauma de la bomba atómica sin concesiones”.

Aquellas explosiones devastadoras han marcado de forma profunda la cultura japonesa, desde el monstruo marino que lo arrasa todo a su paso, Godzilla, que surgió de las aguas por primera vez en 1954 y cuya última versión de 2024, Godzilla minus one, transcurre durante el conflicto, hasta la literatura del premio Nobel de Kenzaburo Oé.
Pero los efectos de aquel gigantesco hongo mortal, una de las imágenes icónicas del siglo XX, van mucho más allá de Japón y de la Segunda Guerra Mundial. Desde Hiroshima, mon amour, la película de 1959 de Alain Resnais con guion de Marguerite Duras —“Como tú, yo también he intentado luchar con todas mis fuerzas contra el olvido”—, hasta Oppenheimer, el filme de 2023 de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica —“Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”—, la era atómica ha desatado una extraordinaria densidad creativa.
De la bomba atómica surge uno de los grandes libros de la literatura japonesa de la posguerra, Lluvia negra (Libros del Asteroide), de Masuji Ibuse, adaptada al cine en 1989 por Shohei Imamura, y ocupa un lugar importante en la obra de la artista japonesa más reconocida en el extranjero, Yayoi Kusama, que vivió de niña el conflicto. También aparece en el anime (el cine de animación japonés) con En este rincón del mundo (2016), de Sunao Katabuchi. La penúltima película del maestro Akira Kurosawa, Rapsodia de agosto (1991), trata de las consecuencias del bombardeo contra Nagasaki, con el que arranca una de los mejores filmes de la saga X-Men, Lobezno inmortal (sí, el mutante de las garras retráctiles es un superviviente de la bomba).

Oriol Estrada, asesor de contenidos del Salón del Manga de Barcelona, para el que organizó una exposición en 2015 sobre la influencia en el cómic japonés de Hiroshima y Nagasaki, cree que, más allá las explosiones atómicas, la cultura japonesa está profundamente influida por la devastación del conflicto y cita como ejemplo La tumba de las luciérnagas, del cofundador del estudio Ghibli Isao Takahata. Situada en Kobe, narra la lucha de dos niños por sobrevivir. Las bombas atómicas forman parte de algo mucho más profundo: “La idea de que el mundo se puede acabar está muy asentada en Japón. Es un país que tiene una cultura del desastre por los terremotos, tifones, tsunamis, tienen volcanes. Están muy acostumbrados a la idea de que un día todo puede saltar por los aires, por cuestiones naturales o humanas. Forma parte de su ADN cultural”. Godzilla, por lo tanto, no es solo un producto mutante de la radiación.
Sin embargo, pese a esa enorme producción literaria, cinematográfica y periodística, las bombas siguen siendo un asunto problemático en Japón. “Es un tema muy incómodo de tratar”, explica el periodista Agustín Rivera, autor de Hiroshima. Testimonios de los últimos supervivientes (Kailas), un libro reportaje con impresionantes entrevistas a hibakusha. “Hay un tabú no solo en Japón, donde es evidente, sino también fuera. En Japón muchos jóvenes no quieren comentar el tema, consideran que es algo que hay que olvidar”, señala antes de añadir sobre los hibakusha: “Tienen una mirada muy positiva, porque miran hacia el futuro. Hablan sin rencor, sin odio a Estados Unidos, pero reivindican su derecho a no olvidar”.
Uno de los personajes que entrevista Rivera, Emiko Okada, que tenía 82 años en el momento de la entrevista, odia los atardeceres porque le recuerdan al momento de la explosión. “Muchos testimonios dicen que la luz era blanca, preciosa desde un punto de vista estético, aunque fuese uno de los momentos más trágicos del siglo XX”, explica el periodista malagueño. “Había incendios por todas partes y muchos heridos no parecían humanos”, relata Emiko Okada en el libro de Rivera. “Tenían el cuerpo totalmente hinchado, el cabello dañado y estaban llenos de heridas. Y todos pedían ayuda”.

Los historiadores todavía siguen debatiendo por qué Estados Unidos lanzó las dos bombas atómicas. La idea de que era la única forma de que el emperador Hirohito y la cúpula militar aceptasen la rendición incondicional sin una sangrienta invasión terrestre de la isla es cada vez más cuestionada, aunque algunos historiadores de indudable autoridad, como Antony Beevor, la defienden. El investigador británico titula ‘Ciudades de muertos’ el capítulo sobre Hiroshima de su historia global del conflicto titulada La Segunda Guerra Mundial (Pasado y Presente).
“Está muy claro que sin las bombas atómicas el emperador no habría tomado la decisión de terminar rápidamente la guerra”, escribe, y explica que se enfrentó a la negativa de sus generales, que incluso trataron de dar un golpe para evitar la rendición. La mayoría de los investigadores sostienen en la actualidad que había un doble objetivo: acabar la guerra cuanto antes y mandar un mensaje a la Unión Soviética, que también estaba buscando la bomba. La disputa entre los antiguos aliados era entonces cada vez más abierta.
El francés Olivier Wieviorka, en cambio, acaba de publicar la última historia global del conflicto de casi mil páginas, Historia total de la Segunda Guerra Mundial (Crítica), en el que lanza una tercera hipótesis. En una entrevista reciente con este diario, explicaba: “La leyenda dice que Japón se rindió incondicionalmente por Hiroshima y Nagasaki, pero no es cierto. Primero hay que señalar que la decisión se toma el 14 de agosto, ocho días después de Hiroshima. Si la bomba atómica provocó ese choque, ¿la capitulación no debería haber sido inmediata? Lo que ocurrió es que el Ejército rojo lanzó su ofensiva el 9 de agosto y fue increíblemente rápida. El norte de Hokaido estaba amenazado, así que Japón tuvo que enfrentarse al dilema de si preferían una ocupación soviética o estadounidense. Escogieron rápidamente. Sobre eso se construyó todo un relato. Los japoneses pudieron mantener el mito de un emperador generoso, que rechazó escuchar a los militares que querían luchar hasta el final y que, frente a lo que llamaban el Holocausto nuclear, aceptó deponer las armas. Este relato convenía a Estados Unidos y al emperador y dejaba fuera a la URSS”.
El poder del “resplandor silencioso” de la explosión atómica, como lo describe Hersey, se extiende según avanza un siglo XXI en el que se multiplican los conflictos —no hay que olvidar que Vladímir Putin ha insinuado que el armamento atómico puede ser utilizado legítimamente y que el botón nuclear estadounidense está en manos de Donald Trump— y el cambio climático avanza desbocado. Hiroshima demuestra que lo imposible puede ocurrir y que la bomba sigue entre nosotros. Godzilla sigue mutando.

John Hersey
Traducción de Juan Gabriel Vásquez
Debolsillo, 2022
192 páginas. 10,95 euros
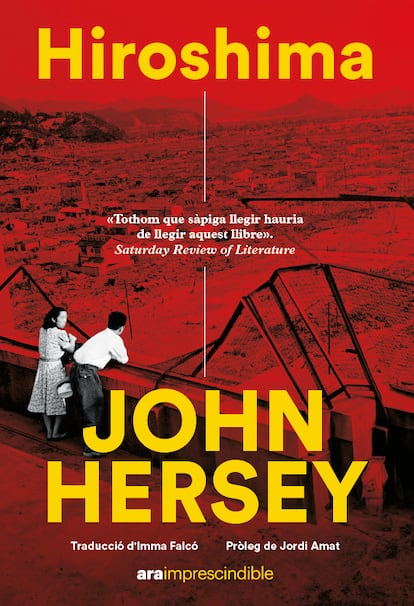
John Hersey
Traducción de Imma Falcón
Prólogo de Jordi Amat
Ara, 2024 (en catalán)
240 páginas. 20,95 euros
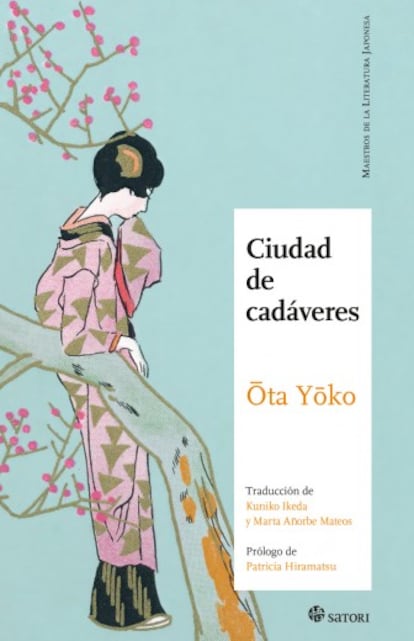
Ota Yoko
Traducción de Kuniko Ikeda y Marta Añorbe Mateos
Prólogo de Patricia Hiramatsu
Satori, 2025
280 páginas. 23 euros
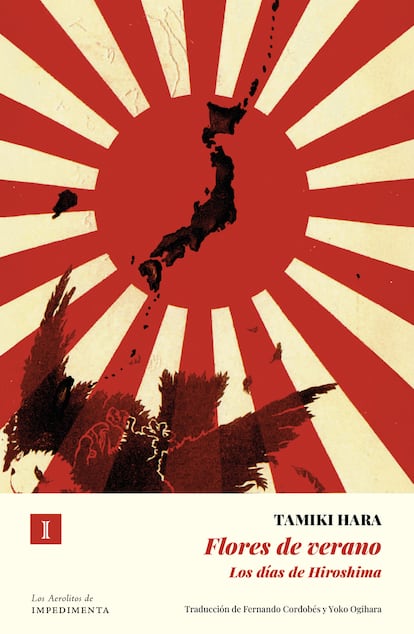
Tamiki Hara
Traducción de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés Impedimenta, 2025
136 páginas. 14 euros
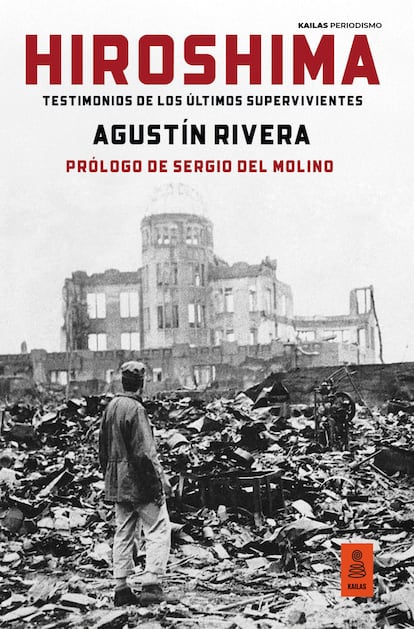
Agustín Rivera
Prólogo de Sergio del Molino
Kailas, 2025
312 páginas. 21,90 euros

Keiji Nakazawa
Prólogo de Art Spielgelman
Traducción de Víctor Illera Kanaya y María Serna-Aguirre Debolsillo, 2023 (primer volumen de cuatro)
784 páginas. 23,70 euros
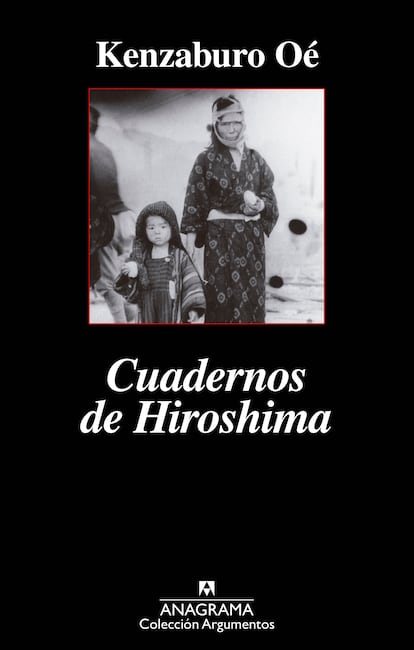
Kenzaburo Oé
Traducción de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés
Anagrama, 2011
224 páginas. 19,90 euros
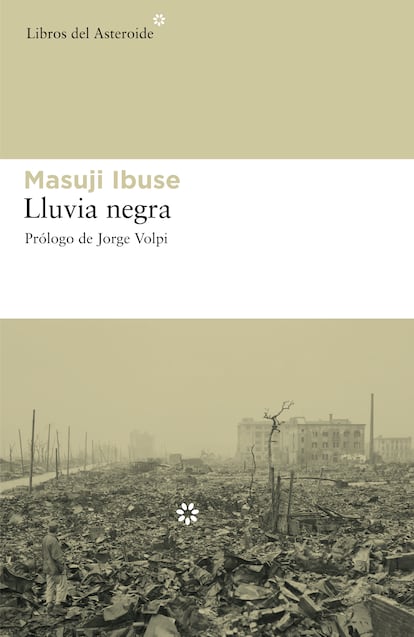
Masuji Ibuse
Prólogo de Jorge Volpi
Traducción de Pedro Tena
Libros del Asteroide, 2007
408 páginas. 21,95 euros

Olivier Wieviorka
Traducción de David León Gómez
Crítica, 2025
1.104 páginas. 37,90 euros
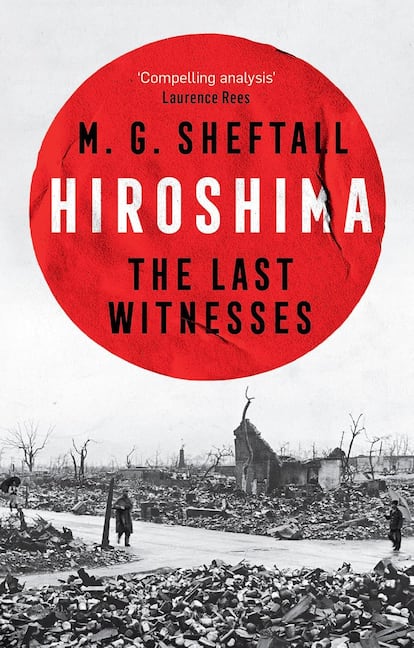
M. G. Sheftall
Headline Press, 2024 (en inglés, primer volumen de dos)
560 páginas. 30,83 euros
EL PAÍS





