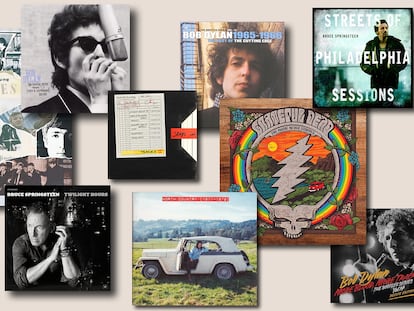El diseñador de moda mallorquín Miguel Adrover publica en redes el correo donde le comunica a Rosalía que rechaza el encargo de hacerle un traje a medida porque ella no ha publicado en redes una condena explícita del genocidio en Palestina: “Creo que eres mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer lo correcto”. Es un momento oportuno para compartirlo, me digo, porque la noticia aparecerá en las pantallas de todo el mundo antes o después que imágenes terribles de niños desnutridos en Gaza, y porque empiezan las vacaciones y hay el espacio mediático libre para reiniciar el ciclo en la conversación pública.
Después de unos días, Rosalía condena públicamente el genocidio y también un poco la hipocresía del diseñador: “El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condeno lo que está pasando en Palestina. (…) Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba”. El mensaje de la cantante es muy incómodo de leer: en él se ve la sospecha de que posicionarse como artista a favor de una causa política ya no es tan radical ni útil, que por cada manifestación de horror genuina en redes, hay también una operación cosmética que solo sirve a cierta élite cultural para quedar bien con los suyos. Es natural exigir a los artistas que trafican con el reconocimiento social que se sitúen en esa sociedad. Pero el dilema ya no es entre posicionarse o ser cómplice callando, sino entre mandar un mensaje obvio y vacío o mandarlo y además aprovechar para atacar a quien contribuye a que la conversación se haya vuelto obvia y vacía.
Alguien que sí que se posicionó públicamente sobre el Estado de Israel, pero en 1983, fue Roald Dahl. Mientras Adrover y Rosalía publicaban en redes, nos lo recordaba Josep Maria Pou en el teatro Romea de Barcelona, donde ha representado al escritor en el espectáculo (muy recomendable) Gegant (ya se acaban las funciones aquí, pero girará en invierno por Madrid y otras ciudades). La obra, una adaptación de Josep Maria Mestres del texto de Mark Rosenblatt y un éxito de este verano también en Londres, recrea la discusión entre Dahl y su entorno después de la polémica que suscita un artículo suyo donde condena la violencia de Israel, entonces en guerra con el Líbano, sin medir el antisemitismo. Los suyos le exigen una disculpa pública para salvar la reputación antes de que se publique Las brujas. Durante casi tres horas de conversación a un ritmo admirable, los personajes debaten sobre la disculpa y la condena, jugando con la obviedad de que, para los espectadores que les estamos viendo en el contexto actual, la posición de Dahl es lo contrario de incómoda. Al menos hasta que vemos que sí que sentía cierto odio irracional hacia los judíos. No estropearé más la obra, pero sus declaraciones son fáciles de encontrar en internet.
Lo que Gegant no cuenta, pero nosotros sí sabemos, es que Las brujas se publicó y Dahl murió sabiendo que se había ganado un lugar privilegiado en el imaginario de varias generaciones sin que la polémica llegara a ser demasiado importante. Gegant probablemente no existiría si en 2020 la familia del escritor, junto con la empresa de gestión de derechos Roald Dahl Story Company (ahora propiedad de Netflix), no hubiera escondido en su web un comunicado de disculpa por el antisemitismo del autor. En esos cuarenta años, un proceso, primero gradual y a partir de 2017 vertiginoso, de biografismo, puritanismo y lucha por la justicia social que ya conocemos nos había hecho empezar a exigir una serie de valores nuevos a los escritores. Poco después del comunicado de disculpa, la Roald Dahl Story Company quiso revisar los textos originales para eliminar expresiones problemáticas como si los jóvenes lectores de ahora fueran inframentales. Veía a Pou pasear sus eternas piernas por el escenario y me divertía imaginar qué habría pensado el racista y misógino Roald Dahl sobre que sus personajes dejen de ser “gordos” para ser “enormes” o que sus brujas lleven peluca y “no haya nada de malo en ello”.
Durante los últimos años, ha habido varios intentos de tomarse en serio la pregunta de qué hacer con los autores y su moralidad, y todos tienen algo de frustrante porque es una pregunta irresoluble. Uno de los más interesantes que he encontrado es el de la memorialista estadounidense Claire Dederer, que en el ensayo Monstruos (Península) analiza, entre muchos temas, lo que llama la paradoja de la “era del fan”: aunque lo que nos atrae es la obra, un exceso de entusiasmo con ella nos hace acercarnos al artista como en una metonimia emocional: “Nuestras emociones, al fundirse con los artistas que nos gustan, nos hacen vulnerables de maneras enteramente nuevas en la era de internet”.
Según Dederer, esta identificación lleva a una confusión: pensamos que la conveniencia de juzgar un autor por su moralidad es un problema filosófico, pero en realidad es un problema emocional: “nos decimos que estamos llevando a cabo consideraciones éticas cuando en realidad lo que experimentamos son sentimientos morales. Les ponemos palabras a esos sentimientos y las llamamos opiniones”. La autora afirma que debemos acercarnos a la inmoralidad de los artistas como lo haríamos a la de un padre o un amante, desde la conciencia de que esperaremos que no nos decepcionen, pero lo harán. Y cada vez que el posicionamiento público de un artista nos decepciona, tenemos la opción de separar este juicio del goce que nos hizo enamorarnos de su obra y, ante la falta de coherencia, elegir cuál de las dos pesa más para nosotros. Pero también podemos superponer todas estas capas y llegar a ideas y emociones que son algo más que las partes por separado, que es justamente el espacio propio del arte
Coincide la polémica entre Rosalía y el diseñador Miguel Adrover sobre el posicionamiento de la artista ante el genocidio en Palestina con el espectáculo ‘Gegant’, sobre las declaraciones antisemitas de Roald Dahl
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado
La polémica entre Rosalía y el diseñador Miguel Adrover sobre el posicionamiento de la artista ante el genocidio en Palestina coincide con el espectáculo ‘Gegant’, sobre las declaraciones antisemitas de Roald Dahl

El diseñador de moda mallorquín Miguel Adrover publica en redes el correo donde le comunica a Rosalía que rechaza el encargo de hacerle un traje a medida porque ella no ha publicado en redes una condena explícita del genocidio en Palestina: “Creo que eres mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer lo correcto”. Es un momento oportuno para compartirlo, me digo, porque la noticia aparecerá en las pantallas de todo el mundo antes o después que imágenes terribles de niños desnutridos en Gaza, y porque empiezan las vacaciones y hay el espacio mediático libre para reiniciar el ciclo en la conversación pública.
Después de unos días, Rosalía condena públicamente el genocidio y también un poco la hipocresía del diseñador: “El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condeno lo que está pasando en Palestina. (…) Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba”. El mensaje de la cantante es muy incómodo de leer: en él se ve la sospecha de que posicionarse como artista a favor de una causa política ya no es tan radical ni útil, que por cada manifestación de horror genuina en redes, hay también una operación cosmética que solo sirve a cierta élite cultural para quedar bien con los suyos. Es natural exigir a los artistas que trafican con el reconocimiento social que se sitúen en esa sociedad. Pero el dilema ya no es entre posicionarse o ser cómplice callando, sino entre mandar un mensaje obvio y vacío o mandarlo y además aprovechar para atacar a quien contribuye a que la conversación se haya vuelto obvia y vacía.
Alguien que sí que se posicionó públicamente sobre el Estado de Israel, pero en 1983, fue Roald Dahl. Mientras Adrover y Rosalía publicaban en redes, nos lo recordaba Josep Maria Pou en el teatro Romea de Barcelona, donde ha representado al escritor en el espectáculo (muy recomendable) Gegant (ya se acaban las funciones aquí, pero girará en invierno por Madrid y otras ciudades). La obra, una adaptación de Josep Maria Mestres del texto de Mark Rosenblatt y un éxito de este verano también en Londres, recrea la discusión entre Dahl y su entorno después de la polémica que suscita un artículo suyo donde condena la violencia de Israel, entonces en guerra con el Líbano, sin medir el antisemitismo. Los suyos le exigen una disculpa pública para salvar la reputación antes de que se publique Las brujas. Durante casi tres horas de conversación a un ritmo admirable, los personajes debaten sobre la disculpa y la condena, jugando con la obviedad de que, para los espectadores que les estamos viendo en el contexto actual, la posición de Dahl es lo contrario de incómoda. Al menos hasta que vemos que sí que sentía cierto odio irracional hacia los judíos. No estropearé más la obra, pero sus declaraciones son fáciles de encontrar en internet.
Lo que Gegant no cuenta, pero nosotros sí sabemos, es que Las brujas se publicó y Dahl murió sabiendo que se había ganado un lugar privilegiado en el imaginario de varias generaciones sin que la polémica llegara a ser demasiado importante. Gegant probablemente no existiría si en 2020 la familia del escritor, junto con la empresa de gestión de derechos Roald Dahl Story Company (ahora propiedad de Netflix), no hubiera escondido en su web un comunicado de disculpa por el antisemitismo del autor. En esos cuarenta años, un proceso, primero gradual y a partir de 2017 vertiginoso, de biografismo, puritanismo y lucha por la justicia social que ya conocemos nos había hecho empezar a exigir una serie de valores nuevos a los escritores. Poco después del comunicado de disculpa, la Roald Dahl Story Company quiso revisar los textos originales para eliminar expresiones problemáticas como si los jóvenes lectores de ahora fueran inframentales. Veía a Pou pasear sus eternas piernas por el escenario y me divertía imaginar qué habría pensado el racista y misógino Roald Dahl sobre que sus personajes dejen de ser “gordos” para ser “enormes” o que sus brujas lleven peluca y “no haya nada de malo en ello”.
Durante los últimos años, ha habido varios intentos de tomarse en serio la pregunta de qué hacer con los autores y su moralidad, y todos tienen algo de frustrante porque es una pregunta irresoluble. Uno de los más interesantes que he encontrado es el de la memorialista estadounidense Claire Dederer, que en el ensayo Monstruos (Península) analiza, entre muchos temas, lo que llama la paradoja de la “era del fan”: aunque lo que nos atrae es la obra, un exceso de entusiasmo con ella nos hace acercarnos al artista como en una metonimia emocional: “Nuestras emociones, al fundirse con los artistas que nos gustan, nos hacen vulnerables de maneras enteramente nuevas en la era de internet”.
Según Dederer, esta identificación lleva a una confusión: pensamos que la conveniencia de juzgar un autor por su moralidad es un problema filosófico, pero en realidad es un problema emocional: “nos decimos que estamos llevando a cabo consideraciones éticas cuando en realidad lo que experimentamos son sentimientos morales. Les ponemos palabras a esos sentimientos y las llamamos opiniones”. La autora afirma que debemos acercarnos a la inmoralidad de los artistas como lo haríamos a la de un padre o un amante, desde la conciencia de que esperaremos que no nos decepcionen, pero lo harán. Y cada vez que el posicionamiento público de un artista nos decepciona, tenemos la opción de separar este juicio del goce que nos hizo enamorarnos de su obra y, ante la falta de coherencia, elegir cuál de las dos pesa más para nosotros. Pero también podemos superponer todas estas capas y llegar a ideas y emociones que son algo más que las partes por separado, que es justamente el espacio propio del arte
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Añadir usuarioContinuar leyendo aquí
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Más información
Archivado En
EL PAÍS