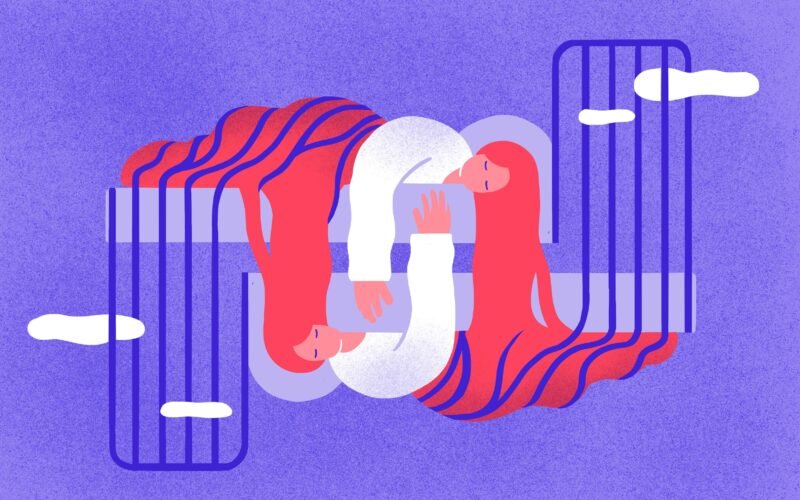Se terminaban los años setenta y Sophie Calle se inventó un juego: “He pedido a algunas personas que me concedan unas horas de su sueño. Que vengan a dormir a mi cama”. A cambio, los extraños durmientes tenían que dejarse fotografiar. Su habitación propia estuvo ocupada sin interrupción por sueños ajenos durante casi una semana entera. Sophie tomaba notas de posturas y abrazos, como una etnógrafa de la vida íntima.
Se terminaban los años setenta y Sophie Calle se inventó un juego: “He pedido a algunas personas que me concedan unas horas de su sueño. Que vengan a dormir a mi cama”. A cambio, los extraños durmientes tenían que dejarse fotografiar. Su habitación propia estuvo ocupada sin interrupción por sueños ajenos durante casi una semana entera. Sophie tomaba notas de posturas y abrazos, como una etnógrafa de la vida íntima. Seguir leyendo
Se terminaban los años setenta y Sophie Calle se inventó un juego: “He pedido a algunas personas que me concedan unas horas de su sueño. Que vengan a dormir a mi cama”. A cambio, los extraños durmientes tenían que dejarse fotografiar. Su habitación propia estuvo ocupada sin interrupción por sueños ajenos durante casi una semana entera. Sophie tomaba notas de posturas y abrazos, como una etnógrafa de la vida íntima.
Esta investigación tenía el propósito de pensar el dormitorio como un territorio político: la cama es el espacio donde tiene lugar el encuentro con los otros, y por eso es mullida y generosa. Nos pasamos media vida durmiendo, y la otra media pensando que dormir es una práctica privada e individual. Sophie Calle nos susurra entre sueños que se trata más bien de lo contrario: al dormir, nos abandonamos al abrazo de todos aquellos seres que, humanos o no, nos rodean y nos sostienen. Justo allí donde más vulnerables somos, porque nuestra conciencia se disuelve, se revela nuestra condición interdependiente. No se trata tanto de que haya extraños que, cada noche, se metan en nuestra cama: es más bien la cama, que nos aguanta y recibe nuestra impotencia como un don misterioso, la que se compone de los miles de brazos, vientres y piernas de las criaturas que nos acompañan en la vida.
Me fue revelado anoche que la convivencia expone su verdad como sueño, y que toda comunidad es siempre una codurmencia, pues en el centro de su práctica pasiva late la pregunta sobre cómo vivir juntos sin tener nada en común, nada más que el cansancio y el hastío de las penas de este mundo. No es un contrato social ni un intercambio de intereses, sino el apoyo mutuo del descanso radical: vigila mientras duermo, estarás a mi lado cuando deje de ser yo mismo para ser tan solo un cuerpo risueño, por dormido. Dormir no es solo el ciclo de recuperación de la fuerza de trabajo para consumirla al día después. Allí comprendemos nuestra condición horizontal, la pereza como cuidado y fiesta onírica, exquisita y necesaria. En la cama comparece la belleza de lo extraño.
¿Qué es una cama? El lugar del encuentro, gustoso abandono, la ocasión de la visita. En griego antiguo se empleaba el término klinē, que pervive hoy en palabras como “clínica” o “inclinación”, y de eso se trata en una cama: Adriana Cavarero nos recuerda que el sujeto sale de sí mismo solo cuando abandona su autonomía y su perfecto eje vertical, y abraza la exterioridad de lo ajeno. Amar y descansar siguen la misma trayectoria, son artes de la inclinación, y por eso las gentes perezosas son quienes mejor aman. El amor y la inoperancia no saben de méritos ni de eficiencia, solo conocen el derroche del tiempo, fuera de sus goznes. Así entiendo que el descanso es la forma más alta de justicia social, que es un bien común y un asunto público, que requiere de unas condiciones materiales precisas para darse y que, aunque en este mundo sea ya casi un lujo reservado para unos pocos, debería ser un derecho para todos. La dignidad de nuestras vidas no se gana en el trabajo. Antes bien, están en juego en el descanso.
Hace unos años, el CIS apuntaba que en España se duerme una media de siete horas al día. El estudio observaba que, si se eliminan los fines de semana, la mitad de los españoles descansaba unas seis, y una décima parte dormía aún menos. Muchos no podemos pegar ojo porque apenas llegamos a pagar el alquiler, o porque el viaje al trabajo es tan largo que literalmente nos quita horas de sueño. Pero las huellas de un sistema centrado en el trabajo y el entusiasmo por la autoexplotación se ven de muchas otras formas: quienes consiguen llegar a la cama encuentran allí estrés e insomnio, o una ansiedad tan grande por la incertidumbre de qué vendrá mañana que solo una sedación de varias horas de scroll pueden aplacarla.
El cansancio no es un asunto privado ni una carencia accidental: es inherente a un sistema que siempre reclama de nosotros la parte extraordinaria. Pero también es una condición para que la rueda siga girando: cansados somos mucho más obedientes, especialmente cuando nos obligan a sonreír para ser buenos trabajadores, como zombis con maquillaje que solo saben despertar de su tumba, pero han olvidado cómo volver a dormir para estar vivos. Si el descanso es un modo de libertad, lo es como práctica de la desinterpelación: por un momento, nada me requiere, nadie me exige, nada me convoca o me solicita. La cama es la república del dulce anonimato: quien se tumba, ni que sea por poco, se vuelve ingobernable.
En los años setenta, el fundador de Playboy inventó una cama donde el descanso era imposible. Como ha explicado Paul B. Preciado, y nos ha recordado la gestora cultural Alba Lafarga, la round bed de Hugh Hefner era un aparato donde el goce y el rendimiento coincidían a la perfección: el empresario allí dormía, comía y tenía relaciones sexuales, pero también gestionaba sus negocios y estaba vigilado por cámaras de seguridad. Hoy en día, Rosalía y Sabrina Carpenter emplean el motivo de la cama redonda en sus canciones y conciertos, y Dua Lipa presume en Good in Bed de que es la incomunicación y la distancia lo que hace que dos amantes sean buenos en la cama. Estas camas están consagradas al proyecto narcisista de batir récords sexuales y consumir experiencias, pero bajo el canto de la autorrealización late la crueldad de la disponibilidad total. En estos lechos no puede uno parar ni abandonarse, tampoco gustar de la intimidad lenta con otro cuerpo. Y, sin embargo, cuánto las deseamos. ¿No hay otra imaginación del dormitorio? ¿No hay otra forma de cama, quiero decir, de deseo?
Cuando la artista británica Tracey Emin produjo My Bedcon su propia crisis existencial, entendía que la cama era un lugar para la devastación, pues el desastre y el cataclismo definen la vida mejor que sus apogeos. Cuando González-Torres expuso en los carteles publicitarios fotografías inmensas de la cama donde había dormido con su compañero, muerto por la epidemia del VIH, denunciaba la imposibilidad de amar libremente, de ser cuidado y descansar en “la ciudad que nunca duerme”. Francis Alÿs retrató a decenas de durmientes, humanos y perros, que mendigaban acomodo en el asfalto de la noche mexicana. Maria Buonuome e Ismael Iglesias componen imágenes de colchones abandonados en la calle con el clamor de sus durmientes: “El daño está hecho”, clama uno de ellos. Rosalía utiliza en Berghain una cama volcel (célibe voluntaria), porque una cama es una isla, y se tumbó en su Listening Party en un camastro gigantesco donde solo con ella Dios cupiera, pero su reino no es de este mundo, y por ello no interesa. Estas artistas del sueño, y tantos otros investigadores como José Luis Panea o Clara López, piensan y documentan, quieren hacer lo mismo que Hefner, o quizá lo contrario: imaginar una cama donde quepamos todas. Ser libre en el siglo XX consistía en levantarse. Hoy sabemos que, después de todo, es aprender a vivir tumbado.
EL PAÍS